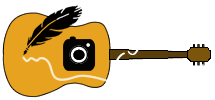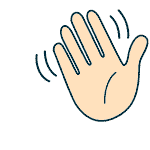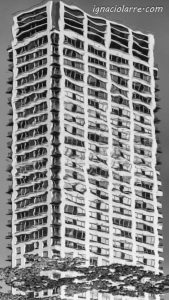Quería reincorporarme. Percibía en mi interior una necesidad que no podía expresar. No terminaba de comprender por qué estaba allí, sobre ese piso húmedo abrazado por paredes derruidas y en completa oscuridad.
No podía ver, pero sí sentir. Sentía un helado terror que me atravesaba como un puñal buscando las partes blandas de mis entrañas. Sentía ese profundo aroma a suciedad, que no solo había cubierto mis manos, mi cuerpo, sino que había alcanzado mi propia alma. Sentía dolor, un sufrimiento desgarrador que me abarcaba por completo. Parecía comenzar en mi cabeza, pero estoy seguro que se adentraba hasta lo más hondo de mis huesos.
Todo era miedo. Un miedo de muerte. Miedo de segundos interminables abarcados entre cada inspiración. Absorbía angustia y expulsaba la esencia misma del espanto.
Me hallaba solo, o al menos eso recordaba. Sin tener la menor idea de por qué estaba allí, solo podía distinguir entre el mareo de imágenes borrosas de mi mente, el recuerdo de una noche sin estrellas. Una caminata por un oscuro lugar que me recomendaron no transitar pero que por mi, ahora reconozco estúpida tozudez, me empeciné en transitar. Y un intenso dolor… Así es… un intenso dolor que comenzó en mi cabeza.
Y luego allí, en ese horroroso lugar del pánico, tirado en el piso. Aunque recordaba estar solo, ese ya no era únicamente un recuerdo sino mi más profundo deseo. Estar solo.
Apoyando mis manos sobre las ásperas paredes de ladrillos destruidos, intenté ponerme de pie. Percibí que mis piernas apenas podían sostenerme, pero ya no sabía si era por el dolor o por ese profundo miedo. Por un lado, el lacerante aroma a muerte y por otro ese tétrico miedo del demonio que no me dejaba dar un paso sin que el temblor me hiciera vibrar como si estuviera capturado en el frío de la Antártida. Pero claro, hubiera preferido sin dudas estar allí, antes que en las penumbras mismas de este infierno.
Solo se podían ver los rayos de luz tímida que se colaban entre los orificios carcomidos por la corrosión de los ladrillos. Pude reconocerme finalmente, parado en el medio de una inmensa y solitaria habitación sin ventanas. Sin conexiones al exterior de ningún tipo. Sin nada. Sin nada más allá de esa mugre, ese aroma del espanto y aquel terror que ya comenzaba a matarme.
Más despierto y despabilado, descubro que aquello que brotaba no era sudor, sino sangre. Mi propia sangre producto de un eminente golpe en el centro mismo de mi cabeza y de mi humanidad. Pude comprender el dolor, pero seguía sin saber quién me había lastimado con tanta furia, por qué motivo y, sobre todo, por qué estaba allí.
A lo lejos, detrás de lo que parecía haber sido alguna vez una cocina, se distinguía una puerta cerrada. No quería moverme hasta allí. Ninguna parte de mí estaba dispuesta a generar el menor impulso. Pero quedarme quieto no era solución. Entre mi atontamiento había logrado hacer ese simple y a su vez complejo elucubramiento.
Tomé coraje y me adentré a lo desconocido. Primero un pie, luego el otro. Y ese temblor. Por Dios, ese maldito temblor que no me dejaba respirar ni avanzar, no sin al menos sentir que el miedo me carcomía entre cada inspiración.
Pude ver en mi camino una hornalla llena de hollín y sobre ella, una pava agujereada que seguramente supo hacer alguna vez un rico y caliente mate. Qué bueno sería, pensé. Un caluroso y dulce mate como los que preparaba mi abuela. Jamás me gustó el mate, pero sin dudas hubiera cortado parte de ese amargo sabor a helada muerte que podía sentir entre cada inspiración.
No había nada más, ni vasos, ni platos ni utensilios. Ningún mueble. Ni siquiera un mísero recuerdo de que alguna vez alguien hubiera habitado esas mohosas paredes llenas de recalcitrante terror.
Y allí estaba la puerta cerrada. Pero ¿Qué había del otro lado?
Nunca fui una persona de mucho valor. Más bien preferí siempre moverme sobre lo seguro. Sin mayores satisfacciones, pero tampoco riesgos. A esa altura y por lo hecho hasta el momento, me había recibido también en aquella materia pendiente del coraje. Tal vez hubiera sido preferible no tener que llegar hasta ese punto para lograrlo, pero no era momento para detenerse en semejantes tonterías.
Estaba yo, mi terror del demonio, mis temblores de miedo Antártico y esa puerta. Esa puerta al mismísimo abismo de mi angustia más profunda.
Era de madera. Para el apestoso estado de todo lo que estaba alrededor, se trataba de una sobria pero elegante puerta. No era material barato. No era ese pino rústico apenas amarronado de las puertas sin estilo. De hecho, aparentaba una madera distinguida de roble macizo. Tan macizo que parecía separar mucho más que un ambiente.
No sabía qué estaba haciendo allí, ni por qué. Pero de una cosa estaba seguro. Detrás de aquella puerta iba a abrirse, cualquiera fuere, el destino de mi vida.
Acerqué mi oído a las entrañas profundas del abismo. Pude sentir el frío roble. El macizo roble, centro del miedo Antártico. Pude escuchar calma. La nada misma del abismo. Ese sonido silencioso que anticipa el destino. Tal vez la muerte, pero seguro algo que difícilmente pudiera imaginar.
Acerco mi mano al pestillo, como atraído por un imán hacia lo inevitable, como deseando que todo esto termine de una buena vez, para bien o para mal.
No llegué a tocarlo, pero sin poder anticiparlo, un crujiente y agudo ruido a metales corroídos se hizo eco entre el silencio, y aquella puerta que jamás abrí por mis propios medios, comenzó a entornarse por las fuerzas mismas del infierno.
Y luego….
Una luz, una brillante luz encandiló mis sentidos. Todo se apagó por unos instantes.
Y aquí estoy, recostado sobre mi mullido colchón de primera marca que, pese a que las publicidades lo describen como “el mejor sueño asegurado”, me regaló la peor noche de mi vida y que sin dudas, jamás olvidaré.
La peor noche de mi vida
Por Ignacio Larre